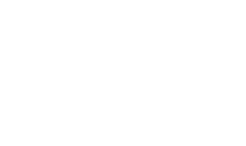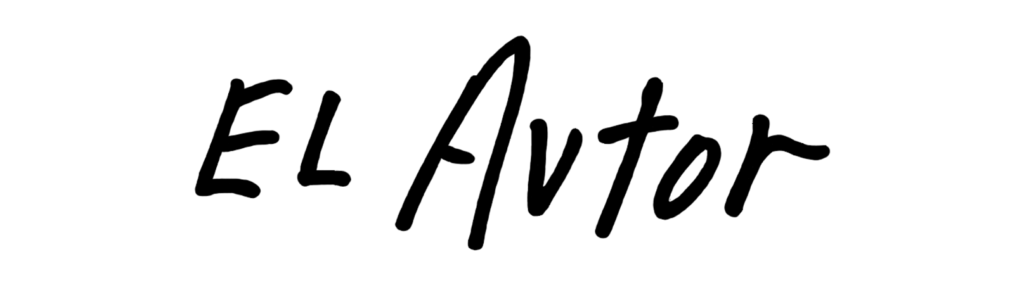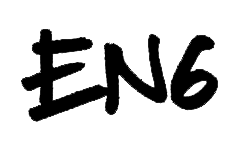La sutil exquisita violencia
VÍCTOR HUGO PÉREZ Y LA PINTURA
Erik Castillo
Tú eres como mi sombra y
Me haces notar que existo…
Y yo sin ti sólo soy carne
Sólo soy cuerpo…
V. H.P
La experiencia con los cuadros de Víctor Hugo Pérez es muy poderosa. Y con esta frase me refiero tanto a lo que sucede en la recepción del espectador, como con lo que se advierte que vive el propio autor al realizarlas. Las líneas que aparecen como epígrafe de este texto –escritas por el artista en la superficie de una de sus pinturas, y referidas a una cáustica narrativa sentimental- podrían servir para caracterizar algo de lo que es el arte de pintar imágenes para Víctor Hugo: la constatación enorme de su presencia en el mundo. Desde la primera vez que tuve noticia de la producción del artista, hace aproximadamente una década, tuve la impresión de ser testigo de una trayectoria particularmente significativa. Víctor es un monstruo visual, un versificador que triunfa en la plástica, un artista que posee el ya casi olvidado don de alumbrar miríadas de imágenes que, a pesar de ser innumerables, siempre aparecen con el mismo nivel de contundencia.
Kurt Cobain decía que las bandas que lo habían hecho soñar cuando joven, siempre lanzaron discografías en las que todos los tracks de cada LP eran buenos; él mismo había aspirado en su obra musical –y lo consiguió en buena medida- a despertar esa fascinación en sus escuchas. La obra de Víctor Hugo es así: cada uno de sus cuadros se posesiona de nosotros, de la misma manera que en muchas escenas figuradas por él (casi Hitchcockescas) la parvada de pájaros o la jauría de canes se lanzan desaforadamente sobre los personajes humanos. De hecho, el centro narrativo de la extraordinaria proposición pictórica que anima la obra del artista, puede ser interpretada en términos de una fábula maravillosamente obscena: un universo de animales y seres habitados por la llama secreta de la voluntad de liberación vital.
La sensibilidad de Víctor hace red –desde una enigmática distancia, hay que decirlo- con visiones como las de José Guadalupe Posada, José Clemente Orozco, Rufino Tamayo, Francisco Toledo, Jean Dubuffet, Georg Baselitz y Jean-Michel Basquiat, entre otros. Sin embargo, estamos hablando de un artista que es tan culto como irreverente respecto a la voluntad de afiliación a la cultura instituida. Todos los que lo conocemos hemos sido testigos, una y otra vez, de su afilada capacidad de ironía frente a la idea del artista sofisticado. En alguna ocasión inolvidable, Víctor Hugo declaró en una entrevista que desde siempre había querido ser un “bebedor y un artista fracasado”; “mi sueño se cumplió”, remató maravillosamente en aquella declaración pública. Lo que quiero decir con esta alusión es que, igual que el gran W. Somerset Maugham (también un creador prolífico) y quien se autodefiniría como “el mejor de los escritores de segunda”, Víctor podría decir de sí mismo que ha triunfado por la vía de la búsqueda voluntaria de la derrota.
Y la derrota con sentido de Víctor Hugo es de orden existencial, es decir, resultado de una profunda asimilación de la verdad que reside en la aceptación afirmativa de la caída original que subyace a la vida. Soñador desmedido, el artista encontró en la práctica de la pintura la senda de la trascendencia. Su manera de abordar la factura de los cuadros es sintomática del tamaño del descubrimiento que el arte reveló al pintor: Víctor configura el fluido de color aplicando el óleo directo del tubo, dibujando alla prima los bordes de las formas, saturando espacios masivos y perfilando continentes vibrantes de siluetas; empastando, ensuciando el orden cromático y esgrafiando detalles, alternativamente, en cada sección iconográfica. Todo esto, a condición de tomar decisiones rápidas sin dar tiempo a que se interrumpa la transmisión energética que va del cuerpo del pintor al soporte pictórico.
La temática que persigue la mentalidad de Víctor Hugo está movilizada por una tendencia a exponer un cúmulo arrasador de confesiones sentimentales. La diagramación o parámetro compositivo de las pinturas, por lo general, están concebidos bajo estructuras reconocibles en la imaginería tribal o equivalentes a las de la pintura sacra cristiana de la era bizantina: presentación de personajes aislados planteados en un estilo hierático, visibles en un foro semi-abstracto donde tiene lugar un escenario genérico (en parte interior arquitectónico, en parte paraje de naturaleza salvaje) que se manifiesta todas las veces en calidad de lugar para el despliegue del apasionamiento. El alto empaste pictórico, el expresionismo mórfico y la cualidad biliar del colorido, potencian el aspecto ritual y el valor procesual de las obras.
Algo hay de paraíso o de edén postlapsario (mundo humano entendido como sitio para la expiación de la caída), al hacer la narratología de los relatos visuales articulados por el maestro Víctor Hugo. Los amantes acusan la marca de las rupturas inexorables y los estigmas del amor despechado; pero también son los protagonistas del incendio amoroso, pues en muchas piezas la escritura que acompaña a las figuras adquiere el cariz de declaraciones intensivas en favor de la bella codependencia afectiva. Es bien sabido en el medio del arte tapatío que Víctor Hugo es un compendio viviente de relatorías del corazón (¿reales, ficticias?, no importa). Los cuadros están colmados de sentencias avasalladoras, de máximas autógrafas que transparentan la trágica apología del amor ido, o el canto suplicante del advenimiento de la desesperación inevitable. Se trata de tableros catárticos donde podemos acceder al territorio de la recuperación de la gracia por el arte.
La figuración de los perros ha sido especialmente cultivada por el artista (en pinturas y esculturas, disciplina en la que, por cierto-, Víctor ha incursionado con fortuna), y en ello me parece detectar un devenir de sentido único. El perro, animal con una carga iconológica maravillosa, es la representación por excelencia del psicopompo, o ser que es acompañante del alma humana en el reino de la muerte; además, los canes simbolizan la escalada de la pulsión de lujuria en el contexto del orden social, una isla de deseo sexual en el ámbito de la civilización. Inmemorialmente, su presencia nos recuerda -en las imágenes y en la vida- que podemos recuperar la pertenencia a la temporalidad gozosa del jardín interior y literal. Víctor Hugo Pérez no sólo es un gran pintor de perros. Su sensibilidad y su discurso lo convierten en un cínico, en el sentido griego del término, en un “discípulo del perro”; en este caso, en un visionario pictórico que sabe algo que no tiene precio: que crear es recorrer mirando de frente la trama inefable de la vida real, esfera de placeres infinitos mientras duran y de incontables despeñamientos cuando suceden. Y que Pintar es el arte mistérico de contemplar fragmentos irreversibles de experiencia límite, con la ternura parsimoniosa e incorruptible de un corazón ardiente.